Enero 2019
El historiador italiano Enzo Traverso habla sobre la memoria histórica, la melancolía de izquierda y el surgimiento del «posfascismo». Entre los museos de la memoria y el recuerdo nostálgico de las luchas pasadas, la izquierda tiene la necesidad y la obligación de reactivarse.
Usted habla de «posfascismo» con el fin de describir los nuevos movimientos políticos y sociales de la extrema derecha y para distinguirlos del fascismo de los años 1930 o del neofascismo de final del siglo XX. ¿Podría explicarnos en qué consiste el posfascismo?
Hablo de «posfascismo» porque la nueva extrema derecha ha tomado su distancia del fascismo, al menos en los países donde se ha convertido en un actor importante en la vida política. En el plano ideológico, el posfascismo es muy diferente del fascismo tradicional en términos de lenguaje, organización y movilización. Ya no es fascista pero todavía no se ha convertido en algo completamente diferente y nuevo. Es una forma de transición, lo que justifica la noción de posfascismo. Sus características dominantes son el nacionalismo y la xenofobia, especialmente bajo la forma de islamofobia.
Hoy en día, ya no encuentra su propósito fundamental en el anticomunismo o el antisemitismo. El enfoque ha cambiado. Sin embargo, una gran crisis económica, con el desmantelamiento del euro y las instituciones europeas, etc., podría provocar un cambio de rumbo y un retorno al fascismo tradicional. Por supuesto, esto puede ocurrir también fuera de Europa. Después de la elección de Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro, un político que reúne todos los requisitos de un líder fascista, ha sido elegido en Brasil1. Esto representa una tendencia internacional.
¿Qué tipo de políticas de la memoria histórica podrían crear conciencia de los peligros de estas corrientes de extrema derecha actuales sin banalizar el fascismo con comparaciones obsoletas?
Todos los políticos del establishment estigmatizan a la extrema derecha, pero a menudo legitiman su retórica. Si aceptamos la idea de que la construcción de Europa implica que se adopten políticas de austeridad, que las restricciones aplicadas por los mercados son indiscutibles, que hay demasiados inmigrantes y que los ilegales deben ser deportados en vez de legalizados, que el islam es incompatible con la democracia occidental y que el terrorismo debe ser combatido con leyes especiales que reduzcan las libertades civiles –como todos nuestros gobiernos han venido diciendo durante diez años–, la consecuencia es que la extrema derecha prosperará. Con el fin de frenar su avance, es necesario tener primero una discusión real y decir la verdad. La acogida de los inmigrantes y refugiados es un deber moral, en la medida en que millones de europeos emigraron y huyeron de regímenes autoritarios en los dos últimos siglos; y una necesidad social, en la medida en que los necesitamos tanto por razones económicas como demográficas.
En una era global, nuestras sociedades no pueden sobrevivir como entidades cerradas, étnica y culturalmente homogéneas.
En cuanto a las políticas de la memoria histórica, tenemos que reconocer que el fascismo del siglo XXI es muy diferente del de la década de 1930. La lección que debemos inferir de la historia es que las democracias son perecederas y pueden ser destruidas. En los países que han experimentado el fascismo –estoy pensando en Italia, Alemania, España y algunos otros–, una democracia que no haya asimilado esta lección será frágil y vulnerable. En este sentido, la memoria antifascista me parece de mucha actualidad.
Las dictaduras han dejado un legado y algunos lugares de memoria. El tratamiento de estos lugares por las democracias ha sido motivo de controversia, por decir lo menos. ¿Qué se puede hacer con lugares como el Valle de los Caídos en España (donde están los restos de Francisco Franco)?
No creo en el mito de la «reconciliación» ni en la «memoria compartida». Una sociedad democrática fuerte no debe temer a sus enemigos y debe concederles la libertad de expresión dentro de los límites de la ley. Cuando se trata de la memoria del fascismo en Italia y del franquismo en España, sería mejor reconocer su existencia en lugar de ocultarla. Un Estado democrático puede tolerarla, pero de ninguna manera asumirla o integrarla en sus propias instituciones. Un Estado democrático no debe establecer una visión oficial del pasado (como es el caso de las dictaduras), pero tiene el deber de reconocer sus propias responsabilidades. Por ejemplo, el reconocimiento de Jacques Chirac de la responsabilidad del Estado francés por deportar judíos o el reconocimiento de Emmanuel Macron de la tortura durante la Guerra de Argelia son bienvenidos.
En España, la Ley de la Memoria Histórica se mueve en esta dirección, a pesar de sus límites.
La cuestión de qué hacer con el Valle de los Caídos es compleja. Mi punto de vista es el de un observador independiente que de ninguna manera pretende tener soluciones mágicas. En mi opinión, la decisión de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Franco y sacarlos del Valle de los Caídos es una buena opción. Sin embargo, también es necesario retirar la gigantesca cruz que domina el lugar con el fin de «desacralizarlo». Podría entonces ser transformado en un memorial y museo con una presentación crítica de su historia. Se convertiría en un memorial en el sentido alemán de un Mahnmal (una advertencia para las generaciones futuras).
No creo en la posibilidad de crear un lugar de recuerdo compartido en el que los republicanos y los nostálgicos del franquismo puedan reunirse «fraternalmente» en nombre de la reconciliación nacional. Tampoco creo en un monumento que recuerde a todas las víctimas de la Guerra Civil, poniendo a todas en el mismo nivel y el mismo lugar. Esta sería una opción hipócrita y no la política de la memoria de un Estado democrático. En este caso, sería difícil evitar exhumar todos los restos (tanto de los soldados franquistas como de los republicanos deportados) para enterrarlos en un lugar diferente, cercano o distante. Dicho esto, no estoy al tanto de todas las propuestas que se han hecho y mi posición no es resultado de un estudio en profundidad o de una reflexión profunda.
¿Cómo ha afectado el neoliberalismo nuestra percepción del tiempo? ¿Cómo influye en nuestra visión del pasado, presente y futuro?
El neoliberalismo comprime nuestras vidas en un eterno presente, un mundo dominado por la aceleración que nos da la impresión de cambio permanente, aunque los fundamentos sociales y económicos permanecen estáticos. La sociedad de libre mercado promete satisfacer todos nuestros deseos –nuestras utopías se convierten en individuales y se «privatizan»–, en el contexto de un modelo social y antropológico que da forma a nuestras vidas, a las instituciones y a las relaciones sociales. En una sociedad neoliberal, el pasado se cosifica y el recuerdo se transforma en un artículo de consumo, construido y difundido por la industria cultural. Las políticas de la memoria –museos y conmemoraciones– están sometidas a los mismos criterios de cosificación (rentabilidad, cobertura en los medios de comunicación, adaptación a los gustos predominantes, etc.). Inventar y sobre todo imponer diferentes marcos temporales no es tarea fácil. Conectar con la temporalidad del pasado (disparar a los relojes de las torres de las iglesias con el fin de detener el tiempo, de acuerdo con la famosa imagen de Walter Benjamin) o inventar marcos temporales que no estén sometidos a las reglas de la sociedad de libre mercado es el gran reto de todos los proyectos alternativos. Los movimientos sociales en los últimos años, como el 15-M, Occupy Wall Street, Nuit debout, etc, han sido experiencias interesantes en este sentido.
¿Cuál es la «melancolía de izquierda» y cómo la memoria puede convertirse en una herramienta de transformación social?
La melancolía de izquierda siempre ha existido. Ha seguido a los fracasos de los movimientos colectivos y al colapso de las esperanzas de revolución.
No busca ni la pasividad ni la resignación y puede favorecer una reevaluación crítica del pasado, capaz de preservar su dimensión emocional.
Esto significa tanto el duelo por los compañeros perdidos como recordar los momentos alegres y fraternales de la transformación social mediante la acción colectiva. Necesitamos esta melancolía impulsada por el recuerdo, lo que no es obstáculo para la reactivación de la izquierda.
¿Cómo describiría las políticas de la memoria histórica que la Unión Europea ha puesto en marcha hasta ahora y cuáles son sus principales retos?
La misión esencial de las políticas de la memoria histórica de la Unión Europea ha sido principalmente instrumental y decorativa: mostrar la virtud, mientras se adoptan políticas antisociales. Por un lado, empobreciendo a Grecia, por otro, organizando conmemoraciones del Holocausto; por un lado, haciendo patente el poder de la troika, un poder supranacional carente de legitimidad democrática, por otro, proclamando los otros derechos humanos; por un lado, financiando museos y conmemoraciones dedicadas a las víctimas del totalitarismo y el genocidio, por otro, cerrando las fronteras meticulosamente y negándose a adoptar una política común para acoger a los refugiados. Esta hipocresía solo puede tener consecuencias negativas. El ascenso de la extrema derecha es una prueba de ello.
¿Usted cree que una política de la memoria histórica enfocada exclusivamente en las víctimas y no en los agresores puede provocar una cierta ceguera de los crímenes que se cometen actualmente?
Francamente, creo que es necesario liberarnos de este juego de espejos y de una conciencia histórica basada en la masificación de las víctimas. Debemos tratar de dar cabida a la complejidad del pasado, que no se reduce a una confrontación binaria entre verdugos y víctimas. El recuerdo de las batallas y los compromisos políticos con las causas emancipadoras del pasado tiene poco reconocimiento.
El siglo XX no se compone exclusivamente de las guerras, el genocidio y el totalitarismo. También fue el siglo de las revoluciones, la descolonización, la conquista de la democracia y de grandes luchas colectivas. Esta memoria ha sido deslegitimada hoy en día, después de haberla ocultado y enterrado. Yo la llamo una «memoria marrana», en tanto que es una memoria oculta, clandestina, como la de los marranos en el Reino de España cuando la Inquisición.
Creo que para romper la jaula del «presentismo» –un mundo encerrado en el presente sin utopía ni tampoco capacidad de mirar hacia el futuro– es necesario dar cabida a estas memorias. El recuerdo de los movimientos colectivos adquiere una dimensión inconformista, quizá subversiva en una época neoliberal dominada por el individualismo y la competencia.
La versión original de este artículo en inglés fue publicada en Observing Memories con el título «About the Complexity of the Past». Traducción: G. Buster (Sin Permiso).
1. Bolsonaro sí ha recuperado el discurso anticomunista de la Guerra Fría (N. del E.).
El fascismo está de regreso. A decir verdad, jamás dejó de interesar a los historiadores o de nutrir sus controversias; pero, desde hace algún tiempo, reaparece con insistencia en los debates públicos. Resurge a veces espontáneamente, como una suerte de facilidad semántica, cuando no sabemos cómo denominar realidades nuevas, inesperadas y sobre todo inquietantes.
Se designa con ese término ya sea el ascenso de las derechas radicales un poco por todas partes en la Unión Europea, ya la Rusia de Putin y las facciones que se enfrenta en Ucrania, ya el “califato” que Daech intenta edificar en Iraq y en Siria, ya, finalmente, los actos terroristas de comienzos de 2015 en Francia, Túnez o Kenia. En Francia, en particular, todo el mundo denuncia o evoca el “fascismo” de Marine Le Pen a Manuel Valls, hasta a Alain Badiou y otros intelectuales de izquierda, en una cacofonía desconcertante.
¿Estamos seguros de que el uso indiscriminado de un concepto tal nos ayuda en verdad a comprender fenómenos tan obviamente diferentes entre sí? Mucho más que para analizarlos, la apelación a la noción de fascismo sirve para estigmatizarlos, según una tendencia –tan típica de nuestra época– a transformar la moral en categoría cognitiva.
Ahora bien, el regreso del “fascismo” vuelve necesario y urgente distinguir bien las realidades que dicha noción abarca. Aquello que, entretanto, merece una atención muy particular es el ascenso de las derechas radicales, uno de los aspectos más distintivos de la actual crisis europea.
A pesar de su heterogeneidad y de sus divisiones, que no han permitido la creación de un grupo parlamentario común en Bruselas, ellas comparten ciertos rasgos –racismo, xenofobia, nacionalismo– que perfilan una tendencia general. En esta vasta nebulosa, una línea divisoria separa a los viejos miembros de la Unión Europea de los nuevos, salidos del antiguo bloque soviético.
En estos últimos, el viraje de 1989 creó condiciones favorables para un renacimiento de los nacionalismos de preguerra, fascistoides, anticomunistas y antisemitas. Haciendo alarde de su voluntad de restituir a esos países una conciencia nacional reprimida durante cuatro decenios de hibernación soviética, todos gozan de una cierta legitimidad en el seno de la opinión. En Ucrania, un país atravesado por las nuevas fronteras geopolíticas que separan a Rusia de Occidente, hemos asistido a la reaparición espectacular de formaciones abiertamente neonazis.
En el Oeste, entretanto, el epicentro de esta crisis europea se encuentra en Francia, donde el Frente Nacional domina el paisaje político.
Como el Viejo Mundo no había conocido un ascenso semejante de las derechas radicales desde la década de 1930, esto despierta en todas partes la memoria de los años oscuros.
Conceptos
Este regreso inesperado de los fascismos reabre la antigua cuestión de la relación entre la escritura de la historia y el uso público del pasado. Según Reinhart Koselleck (1997), el fundador de la “historia de los conceptos” (Begriffsgeschichte), la experiencia histórica precede a su conceptualización; los elementos sociales que modelan la historia son anteriores al lenguaje que los define y sin el cual, sin embargo, permanecerían ininteligibles.
Entre los hechos históricos y su transcripción lingüística existe una tensión, pues ambos son a la vez distintos e indisociables.
Eso no significa únicamente que los conceptos son indispensables para pensar la experiencia histórica; esto quiere decir también que ellos la exceden, sobreviven a ella y pueden ser utilizados a fin de aprehender realidades nuevas. Estas últimas serán así, si no inscriptas en una trama de continuidad temporal, al menos sí definidas en relación con aquello que ha sucedido. El comparatismo histórico que, como subraya Marc Bloch (2006), apunta a captar analogías y diferencias entre las épocas, más que homologías o repeticiones, nace de esta tensión entre la historia y el lenguaje.
Hoy en día, con el ascenso de las derechas radicales, esta tensión se agudiza y vuelve, pues, más urgente la necesidad de un abordaje comparativo. Por un lado, los analistas dudan en hablar de “fascismo” –salvo a propósito de algunas excepciones notables, como las de “Amanecer Dorado” en Grecia (que puede ser caracterizado como “neonazi”) o Jobbik en Hungría– y se ponen de acuerdo a fin de reconocer las diferencias que separan a estos nuevos movimientos de sus ancestros de la década de 1930; por otro lado, toda tentativa de definición de este nuevo fenómeno pasa por una comparación con el período de entreguerras.
El concepto de “fascismo” parece insuficiente o inapropiado y, a la vez, ineludible para aprehender esta realidad nueva.
El concepto de “postfascismo”, un término que distingue esta realidad nueva respecto del fascismo histórico, aunque sugiriendo tanto una continuidad como una transformación, me parece más pertinente; no responde, por cierto, a todas las preguntas planteadas, pero corresponde a esta etapa transitoria.
Para ser fructífero, el comparatismo no debe reducirse a puestas en paralelo mecánicas. Saber si las nuevas derechas radicales coinciden con un “tipo ideal” fascista –la convergencia del nacionalismo, el racismo y el antisemitismo, la oposición a la democracia, el uso de la violencia, la movilización de masas y el liderazgo carismático– es un ejercicio bastante estéril.
Un continente que ha conocido setenta años de paz casi ininterrumpida no puede expresar la misma política “brutalizada” que afectó a Italia, Alemania o España durante las décadas de 1920 y 1930. Buscar los Filippo Tommasso Marinetti, Ernst Jünger y Carl Schmitt –estetas de la violencia y teóricos del Estado total– en la Europa de hoy sería tan anacrónico y vano como deplorar la ausencia de un filósofo de la acción comunicativa como Jürgen Habermas, o de un pensador de la justicia como John Rawls en la Italia de 1922 o en la Alemania de 1933.
Pensar el fascismo hoy en día significa tomar en consideración las formas posibles de un fascismo del siglo XXI, no la reproducción de aquel que existió en la entreguerra. El fascismo fue evocado a menudo para definir las tendencias autoritarias y las nuevas formas de poder que aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial, no solo en América Latina, sino también en Europa.
En un artículo célebre de 1949, en plena Era Adenauer, Theodor W. Adorno estimaba que “la supervivencia del nazismo en la democracia” era más peligrosa que la persistencia “de tendencias fascistas dirigidas contra la democracia” (1998: 555).1
Los estudiantes alemanes que, en la década de 1970, se manifestaban en contra de las leyes anticomunistas de la RFA (Berufsverbot) no decían otra cosa.
En 1974, Pier Paolo Pasolini observaba el advenimiento de un “nuevo fascismo” fundado en el modelo antropológico consumista del capitalismo neoliberal, frente al cual el régimen de Mussolini aparecía irremediablemente arcaico, como una suerte de “paleofascismo” (Pasolini, 1990: 63).
Y, hace unos diez años, los historiadores que se dedicaron a estudiar la Italia de Berlusconi no pudieron dejar de reconocer una relación de parentesco, si no de filiación, con el fascismo clásico.
Por cierto, las diferencias son de talle: adepto de las “libertades negativas” y enemigo mortal del comunismo –un término que utiliza como metáfora de toda idea de igualdad–el “pequeño duce de Arcore” no tenía la ambición de erigir un nuevo Estado y se había volcado, antes bien, al culto del mercado; su hábitat natural era la televisión, no las “aglomeraciones oceánicas” apreciadas por su predecesor; su carisma y la exhibición de su cuerpo eran fabricados por los medios de comunicación modernos y remitían a una variante particular de carisma “a distancia”, antes que al carisma clásico teorizado por Max Weber, que implica una relación directa, emocional, casi física entre el líder y sus adeptos (Santomassimo, 2003; Gibelli, 2011; Flores d’Arcais, 2011).
Esta pequeña digresión basta para mostrar que el fascismo posee una dimensión no solo transnacional –brillantes estudios han sacado a la luz su carácter transatlántico–, sino también transhistórico. Es la memoria colectiva la que establece el lazo entre un concepto y su uso público, más allá de su dimensión historiográfica.
Visto desde esta perspectiva, el fascismo puede convertirse en un concepto transhistórico que rebasa la época que lo ha engendrado, del mismo modo que otras nociones de nuestro léxico político. Decir que Estados Unidos, Francia y el Reino Unido son democracias no significa postular la identidad de sus sistemas políticos, aún menos pretender que se corresponderían con la democracia ateniense de la era de Pericles.
El fascismo del siglo XXI no tendrá el rostro de Mussolini, Hitler o Franco, ni –esperemos– el del terror totalitario, pero sería erróneo deducir de esto que nuestras democracias no están en peligro. La evocación ritual de las amenazas externas que pesan sobre la democracia –en primer lugar, el terrorismo islámico– olvida una lección fundamental de la historia de los fascismos: la democracia puede ser destruida desde el interior.
Mutaciones
El postfascismo extrae su vitalidad de la crisis económica y del agotamiento de las democracias liberales que han conducido a las clases populares hacia la abstención y se identifican de aquí en más, en todos sus elementos, con las políticas de austeridad.
Su ascenso, con todo, tiene lugar en un contexto profundamente diferente de aquel que vio nacer al fascismo en las décadas de 1920 y 1930. Después del colapso del orden liberal del “largo” siglo XIX, el fascismo se presentaba como una alternativa de civilización, anunciaba su “revolución nacional” y se proyectaba hacia el futuro (Morse, 2003; Sternhell, 1997). Esbozaba la utopía de un “Hombre Nuevo” que debía reemplazar las democracias decadentes y regenerar las naciones del Viejo Mundo.
Mussolini prometía el renacimiento del Imperio Romano y Hitler anunciaba el advenimiento de un Reich milenario que habría permitido, a los miembros del Volk (pueblo alemán) comulgar en un futuro de fraternidad racial.
El postfascismo, desprovisto del impulso vital y utópico de sus ancestros, surge en una era postideológica marcada por el colapso de las esperanzas del siglo XX. Está limitado por una temporalidad “presentista” que excluye todo “horizonte de expectativas” más allá de los plazos electorales. Dicho de otro modo, el postfascismo no tiene la ambición de movilizar a las masas en torno a nuevos mitos colectivos. En lugar de hacer que el pueblo sueñe, quiere convencerlo de que sea un útil eficaz para expresar su protesta contra los poderosos que la dominan y aplastan, sin dejar de prometer el orden –económico, social, moral– a las capas poseedoras que han preferido siempre el comercio a las finanzas y la propiedad hereditaria a las fluctuaciones del mercado.
Lejos de ser o de presentarse como “revolucionario”, el postfascismo es profundamente conservador, e incluso reaccionario. Su modernidad se funda en su uso eficaz de los medios y de las técnicas de comunicación –sus líderes revientan las pantallas de televisión– más que en su mensaje, completamente desprovisto de toda mitología milenarista.
Si sabe fabricar y explotar el temor presentándose como una muralla frente a los enemigos que amenazan a la “gente común” –la mundialización, el islam, la inmigración, el terrorismo–, sus soluciones consisten siempre en retornar al pasado: retorno a la moneda nacional, reafirmación de la soberanía, repliegue identitario, protección de la gente humilde que se siente, a partir de ahora, “extranjera en su patria”, etcétera.
Una de las fuentes fundamentales del fascismo clásico, su razón de ser y, en varios casos, la clave de su ascenso al poder ha sido el anticomunismo. El fascismo se definía como una “revolución contra la revolución”, y su radicalismo estaba a la altura del desafío encarnado por la Revolución Rusa.
Los dos postulaban el retorno del orden establecido y estructuraban sus movimientos según un paradigma militar heredado del primer conflicto mundial; eran el espejo de una vida política brutalizada por la guerra total.
Hoy en día, el postfascismo diluye su lenguaje por spots televisados y campañas publicitarias antes que haciendo desfilar sus tropas en uniforme. Y cuando moviliza a las multitudes, estas últimas no desdeñan ciertos códigos estéticos tomados en préstamo a la izquierda libertaria, como en el caso de la “Manifestación por todos” en oposición al matrimonio homosexual.
El imaginario postfascista no se siente acosado por las figuras jüngerianas de las “milicias de trabajo” (Arbeiter) de cuerpo metálico esculpido por el combate, ni por los fantasmas eugenésicos de purificación racial. En suma, se reduce a las pulsiones conservadoras de aquello que el pensamiento crítico ha definido como la “personalidad autoritaria”: una mezcla de temor y frustración y una falta de autoconfianza que conducen al goce de la propia sumisión. El postfascismo tiene enemigos, pero ni el movimiento obrero ni el comunismo estructuran ya su odio y sus cóleras. El bolchevique ha sido reemplazado por el terrorista islámico que no se oculta ya en las fábricas, sino en los suburbios poblados por “minorías étnico-religiosas”.
Visto en una perspectiva histórica, el postfascismo es una consecuencia de la derrota de las revoluciones del siglo XX y del eclipse del movimiento obrero como sujeto de la vida social y política. Al haber desaparecido el comunismo y al haberse alineado la socialdemocracia según las normas de la gobernabilidad neoliberal, las derechas radicales adquirieron una suerte de monopolio de la crítica del “sistema”, sin tener siquiera la necesidad de mostrarse subversivas ni de entrar en competencia con la izquierda antiliberal.
Allí donde esta existe y actúa eficazmente, como en España y en Grecia, el postfascismo desaparece o reencuentra sus colores de origen. Pero esta ventaja cierta es también un límite. Es el anticomunismo el que, en la década de 1930, les permitió a Mussolini y Hitler obtener el apoyo de las élites dominantes en Italia y en Alemania y a Franco contar con la no intervención franco-británica durante de la Guerra Civil Española.
Hubo, sin duda, un “error de cálculo”, como lo sugiere Ian Kershaw (1999: 605), en la designación de Hitler en la cancillería alemana en enero de 1933, pero está claro que, sin la gran depresión y la Revolución Rusa, en una República de Weimar completamente paralizada, las élites industriales, financieras y militares probablemente no habrían permitido la llegada al poder de un plebeyo iracundo, demagogo e histérico cuya única hazaña política había sido, en 1923, una tentativa de golpe desde una cervecería de Múnich.
Hoy en día, la amenaza bolchevique desapareció, en tanto que los consejos de administración, los grandes grupos industriales, las multinacionales y los bancos ven sus intereses mejor representados por el Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión de Bruselas que por la extrema derecha, que hizo su agosto con la lucha contra la Troika y la moneda única.
Para que las derechas radicales se conviertan en un interlocutor creíble a los ojos de las élites dominantes, deberían tener lugar el derrumbe de la Unión Europea y la instalación –como en Italia a comienzo de la década de 1920 y en Alemania después de 1930– de un estado de inestabilidad generalizada.
Ahora bien, esta implosión será sin duda inevitable, a la larga, si nuestras clases políticas se obstinan en continuar su orientación actual, fundada en la aplicación ciega del rigor y en el rechazo manifiesto de toda voluntad de avanzar hacia la construcción de un Estado federal, que sería la única condición para volver legítima la Unión Europea. Esta falta total de visión y de ambición va acompañada a menudo de egoísmos y de decisiones miopes, dictadas por sondeos de opinión o elecciones locales. Desde este punto de vista, nuestras élites se parecen, menos que a sus ancestros de la década de 1930, a los “sonámbulos” de la Belle Époque descritos por el historiador Christopher Clark (2013), los partidarios del “concierto europeo”, que se encaminaban hacia la catástrofe con la más completa –y culpable– inconciencia. Los padres fundadores de Europa –Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi y Robert Schuman– habían atravesado la guerra sin comprometerse y, dirigiéndose a generaciones que habían vivido esta prueba terrible, habían encontrado el coraje de unir naciones que acababan de masacrarse mutuamente.
Nuestras clases políticas, en cambio, no han conocido más que la ideología del “fin de las ideologías” –es decir, la renuncia a todo cambio de sociedad– y el poder del dinero, como lo prueba la trayectoria de muchos de sus representantes que ocupan lugares en el consejo de administración de Gazprom, crean sus propias sociedades asesoras o dan conferencias opulentamente remuneradas en Dubai.
La elección de un político como el luxemburgués Jean-Claude Juncker, durante veinte años a la cabeza de un paraíso fiscal, para dirigir la Comisión Europea es la expresión tangible de ese hiato enorme que separa a las sociedades europeas de sus élites, bastante similares a las oligarquías del “Antiguo Régimen persistente”, según la definición de Arno Mayer (1983), que regían los destinos de Europa en las vísperas de 1914. El fascismo fue también, durante las décadas de 1920 y 1930, una reacción ante su desprecio por parte de las “multitudes”.
Una Némesis perversa y aterradora que parece resurgir en nuestros días.
Herencia colonial
La matriz colonial de la islamofobia provee una de las claves para comprender la metamorfosis ideológica del postfascismo. Este último abandonó las ambiciones imperiales del fascismo clásico adoptando una postura conservadora y defensiva. No apunta ya a conquistar sino a expulsar, criticando incluso las guerras neoimperiales llevadas adelante desde comienzos de la década de 1990 por Estados Unidos y sus asociados occidentales. Si el colonialismo del siglo XIX quería cumplir las promesas del universalismo republicano transformando sus conquistas en “misiones civilizadoras”, la islamofobia postcolonial conduce su combate en contra de un enemigo interior en nombre de los mismos valores.
La conquista ha cedido su lugar al rechazo: otrora, se sometía a los bárbaros a fin de civilizarlos; hoy en día se los quiere segregar y expulsar para protegerse de su influencia nefasta. Esto explica, desde hace un cuarto de siglo, los debates incesantes en torno a la laicidad y el velo islámico, hasta la promulgación, en 2005, de una ley que prohíbe el uso de este último en lugares públicos. El consenso en torno a una concepción neocolonial y discriminatoria de la laicidad, a la necesidad de limitar los flujos migratorios y expulsar a los extranjeros en “situación irregular” ha contribuido a legitimar el discurso de la derecha radical en el espacio público. Pero hemos pasado de una actitud conquistadora a unan postura defensiva. Entre el fascismo y el postfascismo no está solo la derrota histórica del comunismo, está también la descolonización.
El postfascismo no oculta, por cierto, su pasión por la autoridad –exige un poder fuerte, leyes de seguridad, reintroducción de la pena de muerte, etcétera–, pero abandona su lastre ideológico –en esto no se corresponde ya con su arquetipo– para adherirse a las Luces. En la era de los derechos del Hombre y del consenso post totalitario, eso le concede una cierta respetabilidad.
El colonialismo clásico se había desarrollado en nombre del Progreso y, en Francia, del universalismo republicano. Con esta cultura quiere volver a anudar lazos hoy en día la derecha radical.
De acuerdo con los postfascistas, ya no es el racismo doctrinario lo que inspira su aversión hacia el islam, sino, antes bien, su adhesión a los derechos del Hombre. A través de un desvío singular, el universalismo fue confiscado, desviado y transformado en vector de xenofobia (Rancière, 2015).
Marine Le Pen –quien ha tomado claramente distancia de su padre en relación con estas cuestiones– no quiere solo defender a los “franceses de origen” frente a la invasión de los nuevos extranjeros instalados en Francia; quiere defender también los derechos de las mujeres y de los judíos amenazados por el terrorismo, el comunitarismo y el oscurantismo musulmanes. Homofobia e islamofobia gay-friendly coexisten en esta derecha radical en mutación. Dirigiéndose a los “franceses judíos”, que en cantidades crecientes se vuelcan al Frente Nacional, Marine Le Pen (2014) les asegura que este último será “sin duda, en el futuro, el mejor escudo para proteger[los]; [que él] se encuentra a [su] lado para la defensa [de las] libertades de pensamiento o de culto de cara al único enemigo verdadero, el fundamentalismo islámico”. En los Países Bajos, la defensa de los derechos de los homosexuales frente al islam ha estado en el centro de las campañas islamófobas de Pim Fortuyn y, luego, de su sucesor, Geert Wilders.
Europa ha conocido también una Ilustración racista. A fines del siglo XIX, Cesare Lombroso publicó El Hombre blanco y el Hombre de color, un ensayo en el que postulaba la superioridad de la raza blanca argumentando que solo ella había sabido proclamar “la libertad del pensamiento y la libertad del esclavo” (Lombroso, 1892: 223). Hoy en día, la superioridad del “liberador” exige el restablecimiento de una barrera que proporciona seguridad frente al esclavo liberado. Asistimos a una nueva corrupción de la Ilustración. El lenguaje ha cambiado, pero los sermones sobre la defensa de nuestras libertades occidentales ¿son acaso tan diferentes?
El caso del “islamo-fascismo”
La islamofobia postfascista se ha puesto como objetivo –allí reside uno de los elementos de confusión mencionados al comienzo de este artículo– la lucha contra el “islamo-fascismo”. La intensa apelación a esta noción por parte de los xenófobos de todos los sectores –tanto como por las ciencias políticas neoconservadoras– crea muchos malentendidos y debería incitar a tomar algunas precauciones antes de emplearla.
A priori, esta definición parecería totalmente pertinente. Expresión de una reforma radical de nacionalismo sunita, el “califato” de Daech instauró un régimen de terror en los territorios que controla, donde suprimió toda forma de libertad y de democracia; aquellas, en todo caso, que podían subsistir en las circunstancias dadas.
Producto de veinticinco años de guerras que devastaron el mundo árabe, de Iraq a Libia, demuestra una violencia extrema. En el siglo XX, Europa conoció fascismos que, a la manera de la España franquista “nacional-católica, no mostraban un semblante secular, sino religioso.
¿Por qué no tomar actas del auge de una teocracia fascista en Medio Oriente? Sí, eso es posible. Nacionalismo, militarismo, expansionismo, ideología totalitaria, terror y supresión de toda libertad son rasgos compartidos por el fascismo y Daech. Una divergencia esencial existe, con todo, entre ellos.
Los fascismos jamás han surgido, fuera de Europa, sin un lazo orgánico con los poderes imperiales de Occidente, cuya emanación directa eran en ocasiones. Las dictaduras africanas estaban ligadas a las ex potencias coloniales, y las de América Latina o Asia fueron apoyadas abiertamente (cuando no directamente instauradas) por Estados Unidos.
La fuerza del “islamo-fascismo”, en cambio, reside precisamente en su oposición radical con Occidente, en su dominación y sus guerras. Esto es lo que lo legitima –a pesar de su barbarie– a los ojos de una parte del mundo musulmán, y es esto lo que explica también la atracción que ejerce sobre una pequeña minoría de la juventud musulmana de Europa, a la que la izquierda no fue jamás capaz de ofrecer un proyecto o un lugar de acogida.Desde el fracaso histórico del panarabismo y el socialismo laico, el fundamentalismo aparece como la fuerza más consecuente y eficaz en la lucha contra Occidente, cuya violencia extrema reproduce, al exhibirla.
Degollar a periodistas occidentales o quemar vivo a un piloto de Jordania son actos bárbaros e indignantes, así como reunir a decenas de talibanes en el patio de una fortaleza para divertirse disparándoles como a conejos, u orinar sobre cadáveres de combatientes de Al Qaeda, o asesinar iraquíes después de haberlos obligado a asistir a la violación de sus mujeres o torturar durante meses a prisioneros en Guantánamo y Abú Ghraib.
En Occidente, las ejecuciones de Daech son percibidas como el reflejo de una religión oscurantista; en el mundo musulmán, la misma ferocidad está identificada con las guerras luchadas en nombre de los derechos del Hombre.
El uniforme anaranjado de las víctimas de Daech, que reproduce exactamente el de los detenidos de Guantánamo, es mostrado como una venganza e ilustra el carácter mimético de la barbarie fundamentalista.
Asistimos una vez más a lo que Hannah Arendt (1974: 11) había llamado un “efecto bumerán” y Aimé Césaire (1955: 77 y 111) un “tiro por la culata” a propósito del nazismo: la violencia infligida por Occidente al mundo colonial y postcolonial se vuelve ahora en contra de él (ver también Rothberg, 2009, capítulo 1).
De cara a este fenómeno horroroso, la apelación a la noción de “islamo-fascismo” –que sugiere la idea de un fascismo cuyas raíces residirían, en último análisis, en el propio islam, en sus dogmas transformados en ideología política– aparece más como un exorcismo que como un esfuerzo de lucidez analítica. Esto vale también para los atentados cometidos recientemente en Europa. Pensar que ellos se inscriben en un proyecto de islamización de Francia es caer en los lugares comunes de la propaganda del Frente Nacional.
Estos actos expresan, bajo una forma perversa, una reacción contra la opresión, la islamofobia y la dominación imperial de Occidente. Detrás de Mohammed Merah, los hermanos Kouachi y Amédy Coulibaly está, antes de su interpretación integralista del islam, la larga historia del colonialismo con su herencia en la Francia metropolitana, a la que se suman las guerras en el Cercano Oriente y la ocupación de Palestina.
Esta constatación no apunta a justificar ni a minimizar sus actos, sino que señala la raíz sobre la cual pueden injertarse los viejos prejuicios antisemitas sin constituir, sin embargo, su matriz. Es por esto que prefiero describir sus realizaciones como una versión nueva –aún más peligrosa y mortífera– del “socialismo de los imbéciles” de ayer (Battini, 2010). La simple condena moral del acto “fascista” resulta superficial e ineficaz, pues no capta la naturaleza del problema, incluso si sabemos que el “socialismo de los imbéciles” ha hecho su contribución al nacimiento del fascismo.
Nacional-populismo
Las derechas radicales –varios estudios lo subrayan desde hace años– convergen en una forma de nacional-populismo. Quieren movilizar al pueblo, convocan al levantamiento, invocan un despertar nacional.
El pueblo debe deshacerse de las élites corrompidas, puestas al servicio del mundialismo, culpables de haber regalado los intereses nacionales en beneficio de la Europa monetaria, responsables al fin de cuentas de políticas que, desde hace décadas, transformaron las naciones europeas en espacio abierto a una inmigración incontrolada y a la colonización musulmana.
Como bien lo mostraron Luc Boltanski y Arnaud Esquerre (2014), la extrema derecha no abandonó el viejo mito del “buen” pueblo contra los poderosos, sino que lo renovó.
Antaño, el “buen” pueblo designaba a la Francia rural opuesta a las “clases peligrosas” de las grandes ciudades. Después del fin del comunismo, la clase obrera maltratada por la desindustrialización fue reintegrada en el seno de esta virtuosa comunidad popular.
El “mal” pueblo –una nebulosa heteróclita que va desde inmigrantes, musulmanes y mujeres con velos a drogadictos y otros marginales– se mezcla con los “hippie-chics”, las clases acomodadas que muestran sus costumbres liberadas: feministas, defensores de las alteridades sexuales, antirracistas, cosmopolitas favorables a la legalización de los “sin papeles”, ecologistas…
Finalmente, el “buen pueblo”, nos explica el sociólogo Gérard Mauger (2014), se parece mucho a la figura del “buey” creada por Cabu en sus historietas de la década de 1970: machista, homófobo, antifeminista, racista, indiferente a la contaminación y completamente hostil a los intelectuales.
Las derechas radicales son, ciertamente, populistas, pero esta definición se limita a describir un estilo político sin precisar nada en cuanto a su contenido. Hemos conocido, desde el siglo XIX, un populismo ruso y uno nortemaricano, un populismo latinoamericano tanto de derecha como de izquierda, un populismo comunista y un populismo fascista (Rioux, 2007; Finchelstein, 2014).
En nuestros días, la etiqueta “populista” fue colocada a figuras tan diversas como Hugo Chávez y Silvio Berlusconi, Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon, Matteo Salvini –el líder de la Liga del Norte italiana– y Pablo Iglesias, el líder de Podemos en España.
“Populismo” es un acrónimo: una vez que el adjetivo ha sido transformado en sustantivo, su valor heurístico es nulo. Sobre todo en un contexto europeo en el cual las oligarquías en el poder usan de él constantemente a fin de estigmatizar toda oposición popular a su política, revelando así su desprecio del pueblo.
A diferencia de América Latina, donde, más allá de su diversidad, el populismo apunta a integrar a las clases populares y a los desamparados en la esfera política, en Europa occidental presenta, sobre todo, un carácter excluyente: propone unir al pueblo en una comunidad homogénea delimitándolo sobre bases “nacionales” y étnicas, expulsando todos los elementos que serían extranjeros a él (inmigrantes, musulmanes, etcétera).
Estos dos populismos son antitéticos y nada justifica que se los clasifique en una misma categoría. Hoy no podemos saber cuál será el resultado de las metamorfosis del postfascismo.
Podría experimentar una evolución comparable con la de su ancestro italiano, el MSI [Movimiento Social Italiano] –convertido en Alianza Nacional en 1995, luego disuelto en el berlusconismo– y, así, transformarse en una corriente conservadora tradicional.
Podría experimentar también una nueva radicalización, sobre todo en el caso de un colapso de la Unión Europea –que él demanda– hacia formas que hoy resulta difícil prever. Todas las premisas de una tal evolución están reunidas. En un contexto de crisis, el delirio de un Zemmour (2014), que no contempla nada menos que una gigantesca depuración étnica –la expulsión de cinco millones de musulmanes, según el modelo de la expatriación de los Alemanes de Europa central y oriental en 1945– podría asumir la forma de un programa político.
Esto consumaría la transformación de “fascismo” en un concepto transhistórico. Habrá que tomar ahora conciencia de que el fascismo no fue un paréntesis del siglo XX.
Y esperar que el antifascismo ya no lo sea.
bibliografía
Adorno, Theodor W., “Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit”. En: –, Kulturkritik und Gesellschaft II. Gesammelte Schriften. Ed. de Rolf Tiedemann, con la colabor. de Gretel Adorno, Susan Buck-Morss y Klaus Schultz. Darm¬stadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998, vol. 10.2, pp. 555-
Arendt, Hannah, Los orígenes del totalitarismo. Trad. de Guillermo Solana. Madrid: Taurus, 1974.
Battini, Michele, Il socialismo degli imbecilli. Turín: Bollati-Boringhieri, 2010.
Birnbaum, Pierre, Un Mythe politique: De Léon Blum à Pierre Mendès France. París: Fayard, 1988.
Bloch, Marc, “Pour une histoire comparée des sociétés européenes” (1928). En: –, L’Histoire, la Guerre, la Résistance. París: Gallimard (Quarto), 2006, pp. 347-380.
Boltanski, Luc / Esquerre, Arnaud, Vers l’extrême. Bellevaux: Éditions Dehors, 2014.
Camus, Renaud, Le Grand Remplacement. Neuilly-sur-Seine: Reinharc, 2011.
Césaire, Aimé, Discours sur le colonialisme. París: Présence Africaine, 1955.
Clark, Christopher, Les Somnambules. París: Flammarion, 2013.
Finchelstein, Federico, “Returning Populism to History”. En: Constellations 21 (diciembre de 2014), pp. 467-482.
Finkielkraut, Alain, L’identité malheureuse. París: Gallimard (Folio), 2011.
Flores d’Arcais, Paolo, “Anatomy of Berlusconismo”. En: New Left Review 68 (marzo-abril de 2011), pp. 121-140.
Gibelli, Antonio, Berlusconi ou la démocratie autoritaire. París: Belin, 2011.
Hajjat, Abdellai / Mohammed, Marwan, Islamophobie. Comment les élites françaises frabriquent le “probleme” musulman. París: La Découverte, 2013.
Kershaw, Ian, Hitler, 1899-1936: Hubris. París: Flammarion, 1999.
Koselleck, Reinhart, “Histoire sociale et histoire des concepts”. En: –, L’Expérience de l’histoire. París: Gallimard/Seuil, 1997, pp. 101-119.
Lombroso, Cesare, L’uomo bianco e l’uomo di colore. Turín, Florencia: Fratelli Bocca, 1892.
Maréchal-Le Pen, Marion, “Entrevista”. En: Valeurs Actuelles (19 de junio de 2014).
Mauger, Gérard, “Mythologies: le ‘beauf’ et le ‘bobo’”. En: Lignes 45 (2014), pp. 130-140.
Mayer, Arno, La persistance de l’Ancien Régime. L’Europe de 1848 à la Grande Guerre. París: Flammarion, 1983.
Mosse, George L., Towards the Final Solution. Nueva York: Howard Fertig 1997.
–, La Révolution fasciste. Vers une théorie générale du fascisme. París: Seuil, 2003.
Noiriel, Gérard, Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe-XXe siècle). Discours publics, humiliations privées. París: Fayard, 2007.
Pasolini, Pier Paolo, Scriti corsari. Milán: Garzanti, 1990.
Pellerin, Pascale, Les Philosophes des Lumières dans la France des années noires. París: L’Harmattan, 2009.
Rancière, Jacques, “Les idéaux républicains sont devenus des armes de discrimination et de mépris”. En: Nouvel Observateur (2 de abril de 2015).
Rioux, Jean-Pierre (ed.), Les Populismes. París: Perrin (Tempus), 2007.
Rothberg, Michael, Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization. Redwood City: Stanford University Press, 2009.
Santomassimo, Gianpasquale (ed.), La Notte della democrazia italiana. Milán: Il Saggiatore, 2003.
Sternhell, Zeev, La droite révolutionnaire, 1885-1914 (les origines françaises du fascisme). París: Seuil, 1978.
Treitschke, Heinrich von, “Unsere Aussichten”. En: Krieger, Karsten (ed.), Der Berliner Antisemitismusstreit. Eine Kontroverse um die Zugehörigkeit der deutschen Juden zur Nation. 2 vols. Múnich: Sauer, 2004, vol. 2, pp. 25-46.
Volkov, Shulamit, “Antisemitism as a Cultural Code. Reflections of the History and Historiography of Antisemitism in Imperial Germany”. En: Leo Baeck Institute Yearbook 23/1 (1978), pp. 25-46.
Zemmour, Eric, “Entrevista”. En: Corriere della Sera (30 de octubre de 2014).
Enzo Traverso
profesor de historia moderna europea en la Universidad de Cornell, Nueva York.
descargar pdf :
↑dar clic para descargar el pdf completo↑






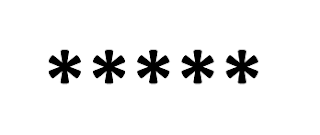

No hay comentarios:
Publicar un comentario