


Autoritarismo, fanatismo, catastrofismo, terrorismo... Estas son algunas de las caras de una poderosa reacción antiilustrada que domina los relatos de nuestro presente. Al mismo tiempo, estamos frente a una suerte de rendición: a una renuncia a mejorar juntos nuestras condiciones de vida. ¿Por qué creemos los actuales y recurrentes relatos apocalípticos? ¿Qué temores los alimentan? ¿Cómo salir de la actual «condición póstuma» y del tiempo del «todo se acaba»?
La tarea del momento para el pensamiento crítico, propuesta en el libro Nueva ilustración radical, es ser insumisos a la «ideología póstuma».
Nuestro tiempo es el tiempo del «todo se acaba».
Vimos acabar la modernidad, la historia, las ideologías y las revoluciones. Hemos ido viendo cómo se acababa el progreso: el futuro como tiempo de la promesa, del desarrollo y del crecimiento. Ahora vemos cómo se terminan los recursos, el agua, el petróleo y el aire limpio, y cómo se extinguen los ecosistemas y su diversidad.
En definitiva, nuestro tiempo es aquel en que todo se acaba, incluso el tiempo mismo. No estamos en regresión. Dicen, algunos, que estamos en proceso de agotamiento o de extinción. Quizá no llegue a ser así como especie, pero sí como civilización basada en el desarrollo, el progreso y la expansión.
El día a día de la prensa, de los debates académicos y de la industria cultural nos confrontan a la necesidad de pensarnos desde el agotamiento del tiempo y desde el fin de los tiempos. Buscamos exoplanetas. Los nombres de sus descubridores son los nuevos Colón y Marco Polo del siglo XXI. Los héroes de las películas ya no conquistan el Oeste, sino el planeta Marte. Algunos, crédulos, ya han comprado el billete de salida. Los caminos para la huida se están trazando y los ricos de este mundo finito ya hacen cola.
De hecho, ya hace tiempo que se decretó la muerte del futuro y de la idea de progreso.
Eran los años 80 del siglo XX, cuando el futuro se convirtió en una idea del pasado, propia de viejos ilustrados, de visionarios y de revolucionarios nostálgicos.
La globalización prometía un presente eterno, una estación de llegada adonde poco a poco los países en vías de desarrollo irían llegando y donde todos los ciudadanos del mundo iríamos, progresivamente, conectándonos. Pero en los últimos tiempos, el fin de la historia está cambiando de signo.
Lo que tenemos enfrente ya no es un presente eterno ni un lugar de llegada, sino una amenaza. Se ha dicho y escrito que con el 11 de septiembre de 2001 la realidad y la historia se pusieron en marcha otra vez. Pero en lugar de preguntarnos ¿hacia dónde?, la pregunta que nos hacemos hoy es ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo tendré empleo? ¿Hasta cuándo viviré con mi pareja? ¿Hasta cuándo habrá pensiones? ¿Hasta cuándo Europa seguirá siendo blanca, laica y rica? ¿Hasta cuándo habrá agua potable? ¿Hasta cuándo creeremos aún en la democracia?... Desde las cuestiones más íntimas hasta las más colectivas, desde lo individual hasta lo planetario, todo se hace y se deshace bajo la sombra de un «hasta cuándo».
Aunque la historia se haya puesto en marcha, seguimos sin tener futuro. Lo que ha cambiado es la relación con el presente: de ser aquello que tenía que durar para siempre se ha convertido en lo que no puede aguantar más. En lo que es literalmente insostenible. Vivimos, así, precipitándonos en el tiempo de la inminencia, en el que todo puede cambiar radicalmente o todo puede acabarse definitivamente.
Es difícil saber si esta inminencia contiene una revelación o una catástrofe. La fascinación por el apocalipsis domina la escena política, estética y científica. Es una nueva ideología dominante que hay que aislar y analizar, antes de que, como un virus, se adueñe de lo más íntimo de nuestras mentes.
Junto al «hasta cuándo» se despierta también el impulso del «ahora o nunca», del «si no ahora, ¿cuándo?». De este impulso nacen los actuales movimientos de protesta, de autoorganización de la vida, de intervención en las guerras, de transición ambiental, de cultura libre, los nuevos feminismos...
De un lado y otro de la pregunta, se comparte una misma conciencia: que esto no va, es decir, que no puede continuar sin colapsar. Lo que se comparte es una misma experiencia del límite. Este límite no es cualquier límite: es el límite de lo vivible. Ese umbral a partir del cual puede ser que haya vida, pero que no lo sea para nosotros, para la vida humana. Vida vivible: es la gran cuestión de nuestro tiempo. Unos la elaboran ya en meros términos de supervivencia, aunque sea a codazos fuera de este planeta. Otros volvemos a poner la vieja cuestión sobre la mesa, o en medio de la plaza: vida vivible es vida digna. Sus límites son aquellos por los que podamos aún luchar.
Cuando hoy se afirma que el tiempo se acaba y se acepta caminar sobre la irreversibilidad de nuestra propia muerte, ¿de qué tiempo y de qué muerte se está hablando? Precisamente, del tiempo vivible. No está en cuestión el tiempo abstracto, el tiempo vacío, sino el tiempo en el que aún podemos intervenir sobre nuestras condiciones de vida.
Confrontados al agotamiento del tiempo vivible y, en último término, al naufragio antropológico y a la irreversibilidad de nuestra extinción, nuestro tiempo ya no es el de la posmodernidad sino el de la insostenibilidad. Ya no estamos en la condición posmoderna, que había dejado alegremente el futuro atrás, sino en el de otra experiencia del final, la condición póstuma. En ella, el post- no indica lo que se abre tras dejar los grandes horizontes y referentes de la modernidad atrás.
Nuestro post- es el que viene después del después: un post- póstumo, un tiempo de prórroga que nos damos cuando ya hemos concebido y en parte aceptado la posibilidad real de nuestro propio final

Insostenibilidad
La conciencia, cada vez más generalizada, de que «esto» (el capitalismo, el crecimiento económico, la sociedad de consumo, el productivismo, como se lo quiera llamar) es insostenible impugna radicalmente el actual estado de cosas. Por eso es innombrable. O por eso su expresión es neutralizada, desde hace años, con todo tipo de argucias terminológicas e ideológicas.
Desde los años 70 del siglo pasado, una de las principales estrategias de contención de la crítica radical al capitalismo ha sido el concepto de sostenibilidad y, más concretamente, de desarrollo sostenible. La sostenibilidad apareció como pregunta o como problema cuando en 1972 el Club de Roma planteó, en su informe Los límites del crecimiento, que en un planeta finito el crecimiento ilimitado no era posible. La pregunta que este informe lanzaba al mundo contenía también un hasta cuándo: ¿hasta cuándo podrá el planeta, como conjunto de los recursos naturales necesarios para la vida, aguantar sin colapsar el ritmo de explotación y de deterioro al que lo somete la actividad productiva y vital del ser humano?
A este problema se respondió con el concepto de desarrollo sostenible, promovido ya no como contradicción a resolver sino como solución a proponer. Tal como lo definía en 1987 el Informe Brundland, el desarrollo sostenible sería aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.
Es un concepto que ya en ese momento despertó una controversia terminológica que en realidad era un conflicto político. Como ha explicado el economista José Manuel Naredo, entre otros, este conflicto provocó la intervención del mismo Henry Kissinger.
Lo que se consiguió con el cierre ideológico en torno de la sostenibilidad del desarrollo fue blindar toda discusión sobre la sostenibilidad del sistema económico mismo. El neoliberalismo estaba ganando la batalla de ideas y el imaginario que dominaría, hasta hoy, los deseos personales y colectivos a lo largo y ancho del planeta. La integración de la cuestión ambiental a través del discurso de la sostenibilidad neutralizó cualquier nuevo cuestionamiento que pudiera surgir más allá de la derrota histórica del comunismo.
Sin embargo, a partir de la crisis de 2008, lo que se ha puesto seriamente en cuestión es, precisamente, la sostenibilidad del propio capitalismo.
La pregunta que hoy alimenta los relatos apocalípticos y la cancelación del futuro apunta a la difícil viabilidad de un sistema económico basado en el crecimiento y en la especulación. La pregunta por el hasta cuándo ya no interroga solamente la disponibilidad de recursos y fuentes de energía naturales. Va más allá: ¿hasta cuándo podrá el sistema capitalista aguantar su propio ritmo de crecimiento sin pinchar? La pregunta se desplaza del planeta y sus límites a las burbujas y su inestabilidad. Vivimos en un planeta finito al borde del colapso y sobre burbujas (financieras, inmobiliarias, etc.) siempre a punto de estallar.
La crisis es un problema intrínseco al capitalismo, como ya habían analizado los economistas clásicos y Karl Marx entre otros. Pero lo que está ahora en cuestión es la premisa misma del crecimiento como condición para la actividad económica.
Que en el siglo XVIII el crecimiento fuera inseparable de la economía política tenía su sentido, porque era lo que se estaba experimentando directamente: expansión colonial, aumento exponencial de la riqueza, salto técnico en la industrialización, crecimiento demográfico, etc. Pero actualmente la percepción es exactamente la contraria. ¿Por qué tendría que mantenerse un principio que contradice la experiencia real que estamos haciendo hoy acerca de nuestras condiciones de vida? Es entonces cuando un principio, afirmado por sí mismo y contra toda evidencia, se convierte en dogma. Un dogma que de nuevo se ampara en la idea de la sostenibilidad. Ahora, la sostenibilidad que se predica no lo es solo de los recursos naturales sino del sistema económico en cuanto tal. La nueva consigna es: hacer sostenible el sistema.
Este ha sido el gran argumento de lo que se denominan las políticas de austeridad. Es decir, los recortes y la privatización de los servicios públicos, especialmente en el sur de Europa.
Austeridad es una de las palabras en las que se juega hoy la encrucijada de las decisiones colectivas de nuestro tiempo. Lejos de la austeridad como valor ético, como posición anticonsumista, decrecentista y respetuosa con el medio ambiente, la austeridad que se invoca para asegurar la sostenibilidad del sistema funciona como una máquina de bajar el gasto público y de reducir las expectativas de una buena vida a la condición de privilegio.
Dicho más directamente: se trata de un reajuste de los márgenes de una vida digna.
Ahí se abre una nueva dimensión de la pregunta por el hasta cuándo, en la que entramos directamente en cuestión los humanos y nuestras condiciones de vida. ¿Hasta cuándo podremos los seres humanos aguantar las condiciones de vida que nosotros mismos nos imponemos sin rompernos (individualmente) o extinguirnos (como especie)?
La pregunta por la sostenibilidad, que apuntaba en los años 70 a la finitud del planeta, vuelve ahora sobre nosotros mismos como un bumerán y apunta directamente a nuestra fragilidad, a nuestra propia finitud. Nos vemos confrontados, así, a una tercera experiencia del límite: junto a la del planeta y a la del sistema, la que tiene que ver con la precariedad de nuestras vidas. Esta precariedad, que se ha convertido en un tema recurrente en la filosofía, las artes y las ciencias humanas y sociales de nuestro tiempo, tiene múltiples rostros, no todos coincidentes. Desde el malestar psíquico y físico que asola a las sociedades más ricas, a la quiebra de las economías de subsistencia en las más pobres. En uno y otro extremo, del alma al estómago, lo que se padece es una impotencia vinculada a la imposibilidad de ocuparse y de intervenir sobre las propias condiciones de vida. Es el fin del tiempo vivible, como decíamos al principio. Un nuevo sentido de la desesperación.
Ya lo anunciaba un autor como Günther Anders en los años 50 del siglo XX en sus ensayos reunidos en La obsolescencia del hombre.
Lo que planteaba entonces es que el hombre se ha hecho pequeño. Pequeño, ya no ante la inmensidad del mundo o bajo los cielos infinitos, sino pequeño respecto a las consecuencias de su propia acción. Anders escribía cuando la racionalidad técnica había producido y administrado los campos de exterminio y la bomba atómica. Pero no hablaba solamente de esta nueva capacidad de destrucción programada. Apuntaba a la intuición cada vez más inquietante de que la acción humana, tanto individual como colectiva, no está ya a la altura de la complejidad que ella misma genera y bajo la cual tiene que desarrollarse. El sujeto, como conciencia y voluntad, ha perdido la capacidad de dirigir la acción en el mundo y de ser, por tanto, el timonel de la historia.
En esta intuición se adelantaba, también, la derrota del ciclo moderno revolucionario, con su pulsión para rehacer radicalmente el mundo desde la acción política. Desde entonces, tenemos un problema de escala, que nos sitúa en la encrucijada de una dolorosa contradicción: somos pequeños y precarios, pero tenemos un poder desmesurado.

Tras la posmodernidad
Hemos pasado, así, de la condición posmoderna a la condición póstuma. El sentido del después ha mutado: del después de la modernidad al después sin después. Las consecuencias civilizatorias de este desplazamiento están siendo exploradas hoy, sobre todo, por la literatura, la ficción audiovisual y las artes. También el periodismo ficción, el que se dedica a rastrear tendencias de futuro, le está dedicando grandes dosis de atención.
Pero ¿cómo pensarlo? ¿Cómo pensarlo para que la comprensión nos lleve más allá del temor y de la resignación?
La condición posmoderna fue caracterizada por Jean-François Lyotard como la incredulidad hacia los grandes relatos y sus efectos sobre las ciencias, el lenguaje y el conocimiento.
Frente a ello, la condición póstuma se cierne hoy sobre nosotros como la imposición de un nuevo relato, único y lineal: el de la destrucción irreversible de nuestras condiciones de vida.
Inversión de la concepción moderna de la historia, que se caracterizaba por la irreversibilidad del progreso y de la revolución, este relato tiene ahora en el futuro ya no la realización de la historia sino su implosión. La linealidad histórica ha vuelto, pero no apunta a una luz al final del túnel, sino que tiñe de sombras nuestros escaparates de incansable luz artificial.
Esta nueva captura narrativa del sentido del futuro cambia radicalmente la experiencia del presente. En los años 80 y 90 del siglo pasado, la globalización económica invitaba a la humanidad a celebrar un presente eterno hinchado de posibles, de simulacros y de promesas realizables en el aquí y el ahora. La posmodernidad elaboró el sentido y las tensiones de esta recién estrenada temporalidad. Liberada del lastre del pasado y de la coartada del futuro, lo que la globalización ofrecía era un presente eterno del hiperconsumo, de la producción ilimitada y de la unificación política del mundo. Un ecumenismo mercantil que hacía de la red la forma de la reconciliación, y de la esfera terrestre, la imagen de la comunidad salvada. En este presente, el futuro ya no era necesario porque de algún modo se había realizado o estaba en vías de hacerlo.
Lo que estamos experimentando en la condición póstuma no es una vuelta al pasado o una gran regresión, como desde algunos debates actuales se está proponiendo pensar, sino la quiebra del presente eterno y la puesta en marcha de un no tiempo. Del presente de la salvación al presente de la condena. Nuestro presente es el tiempo que resta. Cada día, un día menos. Si el presente de la condición posmoderna se nos ofrecía bajo el signo de la eternidad terrenal, siempre joven, el presente de la condición póstuma se nos da hoy bajo el signo de la catástrofe de la tierra y de la esterilidad de la vida en común.
Su tiempo ya no invita a la celebración, sino que condena a la precarización, al agotamiento de los recursos naturales, a la destrucción ambiental y al malestar físico y anímico. De la fiesta sin tiempo al tiempo sin futuro.
Las consecuencias de este giro van más allá del análisis de la temporalidad. Tienen efectos, también, en cómo se configuran los sistemas de poder, las identidades y el sentido mismo de la acción. La posmodernidad parecía culminar el giro biopolítico de la política moderna. Como empezó a analizar Michel Foucault y han desarrollado otros autores, de Giorgio Agamben a Antonio Negri, entre otros, la relación entre el Estado y el capitalismo configuró, del siglo XVIII en adelante, un escenario biopolítico donde la gestión de la vida, individual y colectiva, era el centro de la legitimidad del poder y de organización de sus prácticas de gubernamentalidad.
No es que no hubiera muerte ejecutada por las órdenes bélicas o policiales del Estado, pero bajo el régimen biopolítico era considerada excepcional y deficitaria respecto a la normalidad política.
Actualmente, la biopolítica está mostrando su rostro necropolítico: en la gestión de la vida, la producción de muerte ya no se ve como un déficit o excepción, sino como normalidad. Terrorismo, poblaciones desplazadas, refugiados, feminicidios, ejecuciones masivas, suicidios, hambrunas ambientales… la muerte no natural no es residual o excepcional, no interrumpe el orden político, sino que se ha puesto en el centro de la normalidad democrática y capitalista y de sus guerras no declaradas. Thomas Hobbes y el orden político de la modernidad, donde la paz y la guerra son el dentro y el fuera de la civilidad y del espacio estatal, ha sido desbordado. Con él, también, el horizonte kantiano de la paz perpetua, es decir, el ideal regulativo de un tendencial avance hacia la pacificación del mundo, ha sido borrado del mapa de nuestros posibles.
Bajo este horizonte, la acción colectiva (sea política, científica o técnica) ya no se entiende desde la experimentación sino desde la emergencia, como operación de salvación, como reparación o como rescate.
Los héroes más emblemáticos de nuestro tiempo son los socorristas del Mediterráneo.
Ellos, con sus cuerpos siempre a punto de saltar al agua para rescatar una vida sin rumbo, que deja atrás un pasado sin tener ningún futuro, expresan la acción más radical de nuestros días.
Salvar la vida, aunque esta no tenga ningún otro horizonte de sentido que afirmarse a sí misma. El rescate como única recompensa. De algún modo, la «nueva política» que ha surgido en España en los últimos años y que está gobernando algunos pueblos, ciudades y territorios, se presenta también bajo esta lógica: su razón de ser primera, antes que la transformación política (es decir, futuro), es la emergencia social.
La política como acción de rescate ciudadano se pone por delante de la política como proyecto colectivo basado en el cambio social. Incluso en los movimientos sociales y en el pensamiento crítico actual hablamos mucho de «cuidados».
Cuidarnos es la nueva revolución. Quizá este es hoy uno de los temas claves que van desde el feminismo hasta la acción barrial o la autodefensa local. Pero estos cuidados de los que tanto hablamos quizá empiezan a parecerse demasiado a los cuidados paliativos.
Por eso, quizá, el imaginario colectivo de nuestro tiempo se ha llenado de zombis, de dráculas y de calaveras. Mientras nos hacemos conscientes de esta muerte que ya va con nosotros, no sabemos cómo responder a la muerte real, a los viejos y a los enfermos que nos acompañan, a las mujeres violadas y asesinadas, a los refugiados y a los inmigrantes que cruzan fronteras dejándose en ellas la piel.
La condición póstuma es el después de una muerte que no es nuestra muerte real, sino una muerte histórica producida por el relato dominante de nuestro tiempo. ¿Por qué ha triunfado tan fácilmente este relato? Es evidente que estamos viviendo en tiempo real un endurecimiento de las condiciones materiales de vida, tanto económicas como ambientales. Los límites del planeta y de sus recursos son evidencias científicas. La insostenibilidad del sistema económico también es cada vez más evidente. Pero ¿cuál es la raíz de la impotencia que nos inscribe, de manera tan acrítica y obediente, como agentes de nuestro propio final? ¿Por qué, si estamos vivos, aceptamos un escenario post mortem?

La catástrofe del tiempo
En la condición póstuma, la relación con la muerte atraviesa el tiempo en sus tres dimensiones vividas y lo somete, así, a la experiencia de la catástrofe. Somos póstumos porque de alguna manera la irreversibilidad de nuestra muerte civilizatoria pertenece a una experiencia del ya fue.
Walter Benjamin pensaba en una revolución que restauraría, a la vez, las promesas incumplidas del futuro y de las víctimas del pasado. La revolución, pensada desde el esquema teológico de la salvación, reiniciaría los tiempos. La condición póstuma es la inversión de esta revolución: una muerte que no cesa, una condena que no llegará al final de los tiempos, sino que se convierte en temporalidad. Es la catástrofe del tiempo. La catástrofe del tiempo es la expresión que utiliza Svetlana Aleksiévich para referirse a Chernóbil. Merece toda la atención leer directamente sus palabras. Son fragmentos del capítulo «Entrevista de la autora consigo misma…», de Voces de Chernóbil.
Yo miro a Chernóbil como el inicio de una nueva historia, en la que el hombre se ha puesto en cuestión con su anterior concepción de sí mismo y del mundo (...) Cuando hablamos del pasado y del futuro, introducimos en estas palabras nuestra concepción del tiempo, pero Chernóbil es ante todo una catástrofe del tiempo.
De pronto se encendió cegadora la eternidad. Callaron los filósofos y los escritores, expulsados de sus habituales canales de la cultura y la tradición. Aquella única noche nos trasladamos a otro lugar de la historia, por encima de nuestro saber y de nuestra imaginación. Se ha roto el hilo del tiempo. De pronto el pasado se ha visto impotente; no encontramos en él en qué apoyarnos; en el archivo omnisciente de la humanidad no se han encontrado las claves para abrir esta puerta.
En Chernóbil se recuerda ante todo la vida «después de todo»: los objetos sin el hombre, los paisajes sin el hombre. Un camino hacia la nada, unos cables hacia ninguna parte. Hasta te asalta la duda de si se trata del pasado o del futuro. En más de una ocasión, me ha parecido estar anotando el futuro. Lo único que se ha salvado de nuestro saber es la sabiduría de que no sabemos. Ha cambiado todo.
Todo menos nosotros. 1Chernóbil, Verdún, Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki, Bohpal, Palestina, Nueva York, Sudáfrica, Iraq, Chechenia, Tijuana, Lesbos… una geografía inacabable de la muerte que ha devorado el tiempo y lo ha convertido en catástrofe.
Muerte masiva, muerte administrada, muerte tóxica, muerte atómica. Es la muerte provocada de millones de personas, con la cual mueren también el sujeto, la historia y el futuro de la humanidad. Es la muerte que la posmodernidad, con su celebración del simulacro en un presente inagotable, negó y que ahora vuelve, como todo lo reprimido, con más fuerza. Aquí está la debilidad de la cultura posmoderna, con todo lo que fue capaz también de abrir: que el presente eterno del simulacro olvidó y negó la muerte, aunque hablara de ella. Acogió la finitud y la fragilidad, pero no la muerte del morir y la muerte del matar. Más concretamente, olvidó la distinción entre el morir y el matar, entre la finitud y el exterminio, entre la caducidad y el asesinato.
Como Jean Baudrillard intuía, el simulacro ocultó el crimen. Nos impidió, así, pensar que la muerte que hoy aceptamos como horizonte pasado y futuro de nuestro tiempo no es la de nuestra condición mortal, sino la de nuestra vocación asesina. Es el crimen. Es el asesinato.
Así lo entendió la escritora austríaca Ingeborg Bachmann, autora de obra y de vida inacabadas, que nunca confundió la finitud humana con la producción social de muerte, de «modos de matar» (Todesarten es el título general de su ciclo novelístico). No en vano había estudiado filosofía y había hecho su tesis doctoral, en plenos años 40 del siglo XX, contra la figura y la filosofía de la muerte de Heidegger. Tras abandonar la filosofía como disciplina, Bachmann trasladó su investigación a la palabra misma, despojada de todo academicismo, y su confianza, a la posibilidad de encontrar, aún, una palabra verdadera. Una de estas palabras verdaderas, que cambia el sentido de la experiencia de nuestro tiempo es, precisamente, la palabra «asesinato». Con ella termina la novela inacabada de Bachmann, Malina.
Desde la verdad a la que nos expone esta palabra, podemos decir con Bachmann que no nos estamos extinguiendo, sino que nos están asesinando, aunque sea selectivamente.
Con este giro, con esta interrupción del sentido de nuestro final, la muerte ya no se proyecta al final de los tiempos, sino que entra en el tiempo presente, muestra las relaciones de poder de las que está compuesta y puede ser denunciada y combatida. El tiempo de la extinción no es el mismo que el del exterminio, como tampoco lo son el morir y el matar.
Dice Aleksiévich, en el fragmento citado, que del pasado solo se ha salvado la sabiduría de que no sabemos nada. Es decir, esa vieja condición socrática del no-saber como puerta hacia un saber más verdadero, porque ha pasado por el abismo del cuestionamiento crítico radical. El no-saber, desde este gesto soberano de declararse fuera del sentido ya heredado, es todo lo contrario del analfabetismo como condena social. Es un gesto de insumisión respecto a la comprensión y la aceptación de los códigos, los mensajes y los argumentos del poder.
Declararnos insumisos a la ideología póstuma es, para mí, la principal tarea del pensamiento crítico hoy.
Toda insumisión, si no quiere ser un acto suicida o autocomplaciente, necesita herramientas para sostener y compartir su posición. En este caso, necesitamos herramientas conceptuales, históricas, poéticas y estéticas que nos devuelvan la capacidad personal y colectiva de combatir los dogmas y sus efectos políticos.
Por ello propongo una actualización de la apuesta ilustrada, entendida como el combate radical contra la credulidad.
Hemos recibido la herencia ilustrada a través de la catástrofe del proyecto de modernización con el que Europa colonizó y dio forma al mundo. La crítica a ese proyecto y a sus consecuencias debe ser continuada y elaborada, hoy también, mano a mano con las culturas y formas de vida, humanas y no humanas, que lo padecieron como una invasión y una imposición, dentro y fuera de Europa.
Debemos hacerla juntos porque el programa de modernización está poniendo en riesgo los límites mismos de nuestro mundo común. Pero esa crítica, precisamente porque se trata de una crítica al dogma del progreso y a sus correspondientes formas de credulidad, nos devuelve a las raíces de la ilustración como actitud y no como proyecto, como impugnación de los dogmas y de los poderes que se benefician de ellos.
La tormenta ilustrada se desencadena, precisamente, como la potencia de un sabio no saber. No es un escepticismo: es un combate del pensamiento contra los saberes establecidos y sus autoridades, un combate del pensamiento en el que se confía una convicción: que pensando podemos hacernos mejores y que solo merece ser pensado aquello que, de una forma u otra, contribuye a ello.
Rescatar esta convicción no es ir al rescate del futuro con el que la modernidad sentenció al mundo al no futuro. Todo lo contrario: es empezar a encontrar los indicios para hilvanar de nuevo un tiempo de lo vivible.
Esta convicción no puede ser el monopolio de nadie: ni de una clase social, ni de la intelectualidad, ni de unas instituciones determinadas. Tampoco de la identidad cultural europea.
Poder decir: «no les creemos» es la expresión más igualitaria de la común potencia del pensamiento.
Nota: este texto es un fragmento del libro Nueva ilustración radical (Anagrama, Barcelona, 2018), Premio Ciudad de Barcelona de Ensayo de 2018.

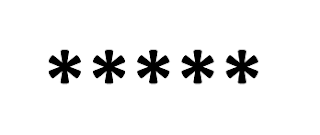


No hay comentarios:
Publicar un comentario